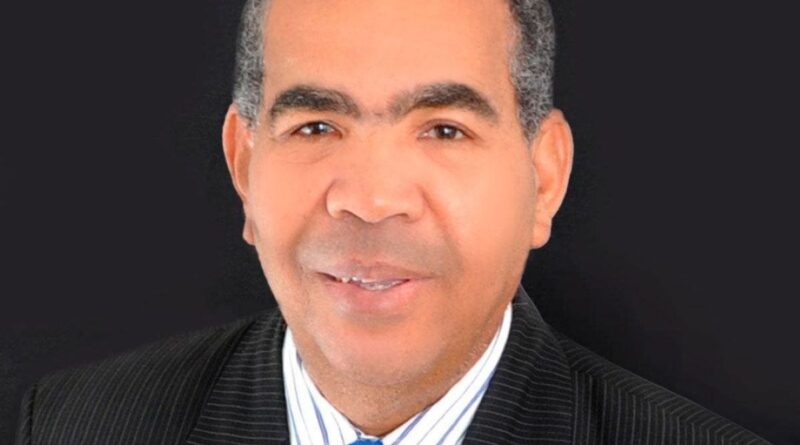Comunicología y fuentes noticiosas emergentes (I)
Oscar López Reyes
En la historia de la humanidad, la comunicación social se apuntala como una de las disciplinas científicas que ha crecido con más rapidez y diversidad, espoleada por las invenciones y descubrimientos tecnológicos. Esa expansión ha abierto las puertas a nuevas fuentes informativas y sub-especialidades y, por consiguiente, a originales contenidos y géneros noticiosos, modelos de negocios en la industria comunicacional, la cultura y las competencias profesionales.
En esta posmodernidad, estamos inmersos en un filón fenomenológico y hermenéutico, que ha deparado nuevos vocablos: web, hipertextualidad, interactividad, software, hardware, fake news, chatgpt, chatbots, big data, bots y trols, blockshain, algoritmo, etc., que articulan nuevos lenguajes y otras funciones en el periodismo de alta tecnología, periodismo computacional y periodismo automatizado, con el predominio de la realidad virtual, en la construcción de significados para nuevas audiencias.
La compactación de las ciencias humano/sociales y los sistemas electrónicos, en la conectiva retroalimentación, han fundado la comunicología, que aldaba como epicentro la mediología, que estudia y privilegia las interacciones de lenguajes, normas de conducta, relatos tradicionales, creencias, experiencias y destrezas, y no se circunscribe al simple accionar mediático.
Esos otros datos y otras fuentes informativas propulsadas por la cibernética, que sustituyen el capital humano de escaso valor por máquinas, tienen como genealogía epistemológica y principios constructivistas a seis campos académicos: sociología, psicología social, semiótica, lingüística, política y cultura.
Y el compuesto de esos pensamientos conceptuales interdisciplinarios modelan, en una larga travesía, a las ciencias de la comunicación social, que se cimenta en un corpus de teorías para el análisis y la comprensión, en un objeto de estudio, un método científico para investigar y validar, y la sistematización de saberes para una mejor formación socio-cultural y abordar los temas relativos al poder y las identidades.
En su interaccionismo simbólico, esa comunicología se mapea como una veta fenomenológica, que apabulla en una colectividad subyugada por la ignorancia y el morbo, y que se visualiza carente de capacidad para evaluar y depurar el alto flujo de informaciones inexactas, desdibujadas, falaces y descontextualizadas, en el horizonte de la anarquía informativa. Se diseminan “noticias” de exigua utilidad, especialmente por las fuentes emergentes, en las cuales estas son compartidas con más multiplicidad que las informaciones veraces.
¿Y cuáles son las viejas y nuevas fuentes informativas?
Las fuentes tradicionales son el Palacio Nacional, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, las Altas Cortes, la Policía Nacional, los ministerios e instituciones gubernamentales, los líderes políticos, los empresarios, directivos sindicales, gremios profesionales, grupos comunitarios y Ong.
¿Y las fuentes emergentes?
Estas fuentes -genuinamente las sociopsicofenomenológicas, se montan en las innovaciones tecnológicas y, sustancialmente, en la inteligencia artificial, como son:
1.- Los portales institucionales:
– jefes de redacción asignan a periodistas para que indaguen en las páginas Web en busca de evidencias, soportes o hechos noticiosos.
2.- Plataformas digitales y redes sociales:
– X (antes Twitter): fuente en tiempo real de declaraciones, tendencias y noticias de última hora o en progreso.
– TikTok / Instagram Reels / YouTube Shorts: narrativas audiovisuales instantáneas, incluso de testigos directos.
– LinkedIn: discursos empresariales, profesionales y tendencias corporativas.
– Facebook & Grupos cerrados: comunidades activas con información de nicho.
3.- Fuentes ciudadanas (contenidos generados por usuarios):
– Testigos presenciales, compartiendo fotos y videos.
– Live streams espontáneos (Facebook Live, Twitch, TikTok Live).
– Grupos de WhatsApp y Telegram, filtrando primicias.
4.- Bases de datos abiertas y tecnología:
– Data abierta (gobiernos y Ongs.): estadísticas oficiales en tiempo real.
– APIs públicas: acceso directo a flujos de información (ejemplo: tráfico, clima, finanzas).
– Blockchain: registros inalterables de contratos, transacciones y hasta campañas.
5.- Herramientas de inteligencia digital:
– OSINT: análisis de datos públicos en internet.
– Plataformas de factores colaborativos: (ejemplos: Chequeado, PolitiFact).
– IA generativa y buscadores avanzados: como Chatgpt, Perplexity, o motores de búsqueda especializados.
6. Comunidades virtuales:
– Reddit, Discord y foros especializados: microcosmos de conversación sobre cualquier tema.
– Espacios de nicho: podcasts, campañas de correos independientes y blogs especializados.
– Microinfluencers: nuevos “corresponsales” digitales en temas específicos.
7. Tecnología inmersiva y sensores:
– Drones: cobertura visual en lugares de difícil acceso.
– CCTV público: flujos de video que ya se usan como prueba.
– Internet de las Cosas: dispositivos que generan datos (ejemplos: sensores ambientales y medidores urbanos).
– Realidad aumentada: nuevas formas de experimentar el hecho noticioso.
8. Inteligencia colectiva:
– Crowdsourcing: audiencias participando en investigación (ejemplo: Bellingcat).
– Plataformas de denuncia ciudadana: filtraciones anónimas (ej. Wikileaks, GlobaLeaks).
– Periodismo colaborativo internacional: proyectos conjuntos de varios medios y ONGs.
Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ellas?
Las ventajas de las fuentes tradicionales son:
– Credibilidad y rigor editorial: medios como periódicos, radio y TV cuentan con procesos de verificación más sólidos.
– Contexto y profundidad: ofrecen análisis, antecedentes y jerarquización de la información.
– Acceso a fuentes oficiales: mayor facilidad para cubrir declaraciones institucionales, voceros y ruedas de prensa.
– Archivo histórico: los periódicos impresos, hemerotecas y noticieros sirven como repositorios de referencia.
– Estándares éticos: suelen regirse por códigos deontológicos que fortalecen la confianza.
– Cobertura amplia y estructurada: recursos técnicos y humanos que permiten llegar a todo el país.
– Jerarquización clara: ayudan a la audiencia a distinguir qué es relevante y qué es secundario.
¿Cuáles son las ventajas de las fuentes emergentes?
– Velocidad y actualidad: permiten acceder a primicias en tiempo real (ejemplo: un live en TikTok desde el lugar de los hechos).
– Diversidad de voces: amplifican perspectivas ciudadanas, comunidades y expertos fuera de los grandes medios.
– Acceso directo a la audiencia: redes como Instagram, TikTok o Newsletters permiten llegar sin intermediarios.
– Interactividad: la audiencia no solo recibe la noticia, también la comenta, aporta y corrige en tiempo real.
– Personalización: algoritmos y la IA ajustan la información a intereses individuales.
-Costo bajo: un periodista puede monitorear plataformas sociales sin grandes inversiones técnicas.
– Innovación narrativa: videos cortos, infografías interactivas, hilos explicativos y podcasts: nuevos formatos para captar interés.
¿Acaso tienen desventajas las fuentes tradicionales?
– Menor velocidad: los procesos editoriales hacen que publiquen más tarde que las redes sociales.
– Limitación de formatos: suelen ser menos interactivos e innovadores que las plataformas digitales.
– Alcance generacional limitado: los jóvenes consumen cada vez menos prensa y TV tradicionales.
– Costos altos: mantener redacciones, imprentas y equipos de transmisión es más costoso que lo digital.
– Concentración mediática: en algunos países, pocos grupos controlan los medios, reduciendo la pluralidad.
– Dependencia de agendas oficiales: muchas veces priorizan discursos institucionales sobre voces alternativas.
– Menor personalización: la audiencia recibe la misma información, sin adaptaciones a sus intereses.
¿Revelan desventajas las fuentes emergentes?
– Falsa información y bulos: la rapidez puede sacrificar la veracidad, aumentando el riesgo de difundir fake news.
– Falta de jerarquización: la relevancia no siempre se mide por impacto social, sino por algoritmos de popularidad.
– Sobrecarga informativa: el exceso de fuentes dispersas dificulta filtrar lo esencial.
– Sesgo algorítmico: lo que vemos no es necesariamente lo más importante, sino lo que las plataformas quieren destacar.
– Credibilidad cuestionable: al no existir filtros editoriales, muchas fuentes carecen de rigor periodístico.
– Vulnerabilidad tecnológica: manipulación digital o bots automatizados generando tendencias falsas.
– Efecto efímero: la noticia en redes puede desaparecer en horas, sin dejar archivo ni trazabilidad.
Las fuentes -instituciones, personas o canales- donde se obtienen informaciones en intervalos de tiempo, precisan ser constatadas y confrontadas, a fin de garantizar su fiabilidad y autenticidad para la redacción del género multimedia pertinente. El reto actual está en verificar, depurar y jerarquizar la avalancha de datos de las fuentes emergentes, que naufragan en la inmediatez, la superficialidad y la ausencia de veracidad y que, lamentablemente, es lo que más consumen y usan los ciudadanos.